El 14 de febrero es una fecha histórica que conmemoran los bolivianos y bolivianas de todas las edades, desde los escolares hasta los veteranos. Ese día, fuerzas militares chilenas invadieron el Litoral boliviano sin previa declaratoria de guerra, contra una nación desprevenida, que supo enfrentar su destino. Ante esa afrenta, un grupo de hombres y mujeres descolló por su valentía y heroísmo sin par.
Eduardo Abaroa, epónimo héroe que supo defender la Patria, entregando generosamente su vida. Fue Concejal municipal, propietario de minas de cobre, tenía como socios a José Cerruti, Juan de los Ríos, Roberto Cruz, Anastasio Loza, Eusebio Ríos, Ramón Artola y su hermano Ignacio. Su mina más preciada era “El Inca”, “situada en las cercanías de Calama”. Llegó a ser un próspero comerciante independiente, relacionado con la Casa Hnos. Barrau de Cobija y con la de Wenceslao Vidal, en Caracoles (1878). Era proveedor de charque, harina, cebada, galleta, azúcar, aceite, a Caracoles, San Pedro y otros lugares del interior de la provincia. Era distribuidor del periódico El Eco de Caracoles, que editaba Ladislao Cabrera, medio de prensa influyente en Chiu Chiu, San Pedro y Toconao, pueblos de origen colonial. Cuando se produjo la aleve invasión chilena, Cabrera designó a Abaroa Subjefe del destacamento de Calama, con grado de Coronel, quedando a la defensa del puente del Topáter con ocho rifleros. Tres días antes del combate, decidió casarse mediante poder con doña Irene Rivero, la madre de sus hijos. Cabrera señala que Abaroa afirmó, a tiempo de negarse a abandonar la plaza: “Soy boliviano, esto es Bolivia y aquí me quedo”. Su actuación militar fue épica. Rechazó la primera avanzada chilena de cazadores a caballo, comandada por el alférez Juan de Dios Quezada. A pesar que el comandante chileno Ramírez reforzó el ataque con toda su compañía, el coronel chileno Lara, jefe de la otra columna, decidió la retirada. El Coronel Villagrán, a cargo del destacamento chileno, que “consideró la acción de Abaroa como temeraria pero patriótica”, le conminó a la rendición: “¡Ríndase!”. La respuesta de Abaroa tronó en el aire: “¿Rendirme yo?… ¡Qué se rinda su abuela, carajo!”. Y en ese grito, con esa respuesta, el ciudadano Abaroa pasaba a la historia”. El Coronel Villagrán ordenó el fusilamiento y su repaso a bayoneta en el puente del Topáter: “Lo impactaron tres disparos, por lo cual quedó tendido y mientras intentaba seguir disparando murió ante el asombro de los soldados chilenos que lo veían como una gran amenaza”.
Zenón, Dalencia, médico, escritor e historiador. Estudió Medicina en Sucre. Antes de graduarse fue nombrado Cirujano Militar (1860). Participó en política lo que le llevó al exilio voluntario, viajando por Tacna, Mollendo, Arequipa y Lima, ciudad donde legalizó su condición profesional mediante exámenes en la Facultad de Medicina (1868). Se incorporó a la Armada Peruana como Cirujano. Combatió la fiebre amarilla en Islay, en la que organizó un lazareto, pero contrajo la enfermedad la que pudo salvar con dificultad. Participó activamente como médico en las acciones de Chacoma y las barricadas de Cochabamba contra el Gral. Mariano Melgarejo. Declarada la Guerra, en 1879, se presentó en Tacna y entregó su instrumental y drogas al servicio del Ejército. Fue nombrado Cirujano Mayor del Ejército asignado a la Primera División. Chile desembarcó en Pisagua10.000 soldados trasportados por 19 barcos, y les hicieron frente 990 soldados de la Confederación, luego se produjo la batalla de Germania. En esas circunstancias fue testigo de la cruel institución castrense del “repaso”, consistente en eliminar a los heridos en el campo de batalla. A fin de erradicar esa cruenta tradición militar, en febrero de 1880 organizó el Cuerpo de Ambulancias y Depósito de Inválidos del Ejército (Cruz Roja Boliviana), en el cual tuvieron actuación preponderante los médicos y reputados artesanos bolivianos residentes en Tacna, que oficiaron como camilleros, amparado en el Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos en los ejércitos en campaña, de 1864, que institucionalizó las propuestas humanitarias de Jean Henri Dunant, creador de la Cruz Roja. Durante el conflicto entre Chile, Bolivia y Perú, la representación internacional de la Cruz Roja se instaló en Santiago de Chile. En Bolivia se crearon filiales en todos los departamentos. El patriota Zoilo Flores equipó las Ambulancias y se organizó el Servicio de Vigilancia a cargo de seis inválidos del combate de Tarapacá, el servicio manual atendido por Ana M. (esposa del Dr. Zenón Dalence), la Sra. Vicenta Paredes Mier, ocho sanitarios enfermeros y el personal de cocina, lavandería y policía de aseo. La cruceña Ignacia Zeballos se incorporó en la Ambulancia Sedentaria y nueve hermanas de la Caridad, procedentes de Italia, ayudaron en la labor. En cada Ambulancia existían artesanos Escribientes, siendo el principal el de Mayoría que formaba parte de la Plana Mayor, responsable de llevar la correspondencia y custodiar el Archivo de las Ambulancias. Dalence acopió estos documentos y con ellos escribió su muy bien documentado Informe Histórico del servicio prestado por el Cuerpo de Ambulancias (1881), en el que insertó 50 documentos del valioso archivo que custodiaron con la vida los artesanos Escribientes. La Convención de 1880 lo declaró Benemérito de la Guerra del Pacífico. En postguerra fue Munícipe y Presidente de las municipalidades de Oruro, Carangas y Caupolicán (1882). Se dedicó a escribir sobre temas históricos y colaboró en varios periódicos.
Ignacia Zeballos nació en La Enconada, Santa Cruz, municipio de Warnes, el 27 de junio de 1831. Hija de Pedro Zeballos y Antonia Taborga, tuvo dos hermanos y contrajo matrimonio en dos ocasiones, enviudando en ambos casos. Luego del fallecimiento de su segundo marido, se trasladó a la ciudad de La Paz, donde se dedicó al oficio de costurera. Residía en Puno cuando decidió, de motu proprio, acudir al llamado de la patria. Dice en una carta dirigida al presidente Narciso Campero: “Cuando se declaró la guerra de Chile contra nuestra desgraciada patria, me vi obligada por el sentimiento nacional y amor al país, a salir de Puno hacia esta ciudad [La Paz] a ofrecer mis servicios al gobierno supremo, con tal motivo me puse en marcha a Tacna, teatro de la guerra, donde serví al Ejército por diez meses sin retribución alguna. Después el General Camacho tuvo a bien asignarme un sueldo de 30 Bs. mensuales y más tarde el de 32 Bs. por haberme pasado a la Ambulancia”. Ignacia Zeballos había servido a la Ambulancia del Ejército durante más de un año y medio, seis meses como voluntaria, tiempo que dejó un tesoro preciado en la ciudad peruana: “Al presente, que hacen más de 16 meses que me he retirado de Puno, dejando una hija tierna, tengo necesidad de ir allí a recogerla y abonar los gastos que por ella hubiese hecho la familia a quien la recomendé. Con este fin pido por gracia especial y en atención a los servicios que tengo prestados al Ejército y que los prestaré que usted tenga la bondad de hacerme dar unos 300 Bs., con los que emprenderé mi viaje, para luego volver a mis tareas de la Ambulancia”. El presidente Campero instruyó: “páguese por la Caja Nacional a la ocurrente la suma de doscientos cuarenta bolivianos, a buena cuenta de los haberes que ha devengado”. Como “buen” administrador, Campero decidió otorgarle 240 y no ¡los 300 que pidió! La orden fue endosada por Lindaura Anzoátegui de Campero, quien se ocupaba de estos menesteres.
Joaquín Lemoine, describe a La “Rabona” como “mestiza, baja de estatura, de formas turgentes, facciones incorrectas, tez cobriza, cabellera de ébano, cortada al nivel de la nuca, y de tal modo desgreñada que suele cubrir su rostro pálido, ajado, como el velo de la viudedad, de la inocencia”. Su vestimenta, dice, era muy llamativa: “Azul, acampanada y corta pollera de bayeta, rebociño rojo, sostenido en el hombro por un topo de bronce; pañuelo de vivísimo color envuelto en la cabeza a la manera de un turbante turco o de coiffure de campesina napolitana; zapatilla rebajada. He ahí su traje”. La heroica y sufrida Rabona seguía a sus hombres, destinados a la carrera militar por largos años, algunos de por vida: “Allá van cabalgadas en acémilas y asnos, llevando pendientes, tanto por detrás y por delante, como por uno y otro costado, útiles de cocina, comestibles, arreos harapientos de viaje, un niño de pechos a la espalda, un kepi en la cabeza, un fusil en la maleta, una fornitura en la cintura o una bayoneta en la mano”. Servían como espías, haciendo labor de inteligencia, para advertir a su hombre de su destino, pero sobre todo, para atenderlo en su necesidad: “Han sido las primeras en saber el orden del día (…) Pero de lo que sí se curan es de tomar la delantera a las fuerzas militares, para esperar cada una su soldado respectivo en la jornada, con el desayuno formado de cuanto han podido plagiar en el camino. Rateras de oficio. Si se han demorado en la tarea, el soldado, junto con llegar, las castiga a golpes de sable, o si han andado listas, les da por premio su enfurruñado silencio. Semeja a la negra esclava bajo el látigo del amo (…) Al primer toque de corneta continúa el ejército su marcha. La mujer besa la mano de su adorado tormento, y sigue tras él”. Eran, también, mancebas, amantes dispuestas a todo, prestas a saciar escondidos deseos en el vivac: “acurrucadas en el suelo, la cabeza empolvada, forman abigarrados grupos en torno de fogatas. Aquí un pabellón de armas; allí el cuadro que forma una banda de música tocando un aire militar a la luz de unos cuantos faroles, más allá un grupo de banderas. Enjambre de carpas distribuidas sin simetría. Los fogariles se apagan, y la obscuridad los reemplaza. Al toque del tambor batiente, el silencio desaloja al bullicio. La multitud (hombres y mujeres) revuelta, se refugia bajo las alas del sueño, es un harem al aire libre, un serrallo sin eunucos. Y en premio de ello, si el rapto fue el principio de su amor, el abandono será el fin”.
Las “Rabonas”, temerarias mujeres, acudían al campo de batalla para suplicar a los “repasadores” que perdonasen la vida de sus hombres. Las más de las veces sólo lograban sepultarlo pero en raras ocasiones obtenían el perdón del verdugo y curaban las heridas de su soldado. Cuando terminó la guerra, volvieron a La Paz como viudas, para implorar que se les abonara los sueldos devengados de los soldados inmolados por la Patria.
Hilaria Trujillo, vecina de Potosí, esposa del Sargento 1° David Pardo de la segunda compañía del Batallón “Sucre” 2° de Línea, acompañó a su marido y lo asistió en el combate de El Alto de la Alianza, donde aquel perdió la vida. La viuda se refugió en La Paz, donde llegó venciendo el desierto, e imploró mediante carta de 8 de julio de 1880, dirigida al Ministro de Guerra, el ilustre Belisario Salinas, “se le pague los sueldos devengados de su marido de los meses de marzo, abril y mayo”. El Ministro le exigió que demostrara sus afirmaciones. Dignos militares, declararon por escrito, ante el Ministro: “Este combatió en el Alto de la Alianza donde lo vio muerto el declarante y tendido en el suelo, que asimismo la conoce a la presentante Hilaria Trujillo quien lo ha acompañado en toda la campaña y vivían hace muchos años ilícitamente, así mismo le consta que ésta es pobre y sin recursos de ninguna clase y al mismo tiempo forastera que asimismo no sabe, y le consta que estuvo impago por sus haberes de marzo, abril y mayo últimos”. Sólo entonces, el ilustre Belisario Salinas, instruyó a la Caja Nacional se le abonara los sueldos devengados, el 18 de agosto de ese año.
Luciana Lastra, natural de Potosí, viuda del cadete César Pimentel, acudió al Ministro de Guerra el 3 de julio de 1880, para solicitarle el pago de sueldos devengados de los meses de marzo, abril y mayo, afirmando que: “Después de cinco años de servicio ininterrumpido a la patria [el cadete César Pimentel] ha muerto en el combate que hubo lugar el 26 de mayo último el Campo de la Alianza, dejándome a mí en lejanas tierras y sin amparo alguno”. El Comandante Ayoroa, en cuyas filas sirvió el soldado, suscribe a su pedido, el 9 de julio, que: “Es justo el reclamo que hace la presentante por ser mujer de César Pimentel que murió en defensa de la patria”. Ante la situación aflictiva de Luciana Lastra, declaran a su favor, también el Sargento 2° Felipe Núñez, afirmando que “la presentante lo ha acompañado al finado durante toda la campaña y en ella ha tenido dos hijos menores de edad”, hecho que demuestra la afectada, acudiendo al cura rector de la Catedral, presbítero Marcelino Ortiz, quien expide los certificados de bautismo, de Mariano y de Enrique. Ante la falta de respuesta, Luciana Lastra, acude al Presidente de la República Narciso Campero, con lo que logra la atención positiva de su pedido lastimoso, sin embargo con una insensibilidad innombrable, típica de la burocracia estatal en tiempos de paz y de guerra, el Ministro Belisario Salinas, el 10 de agosto, “ordena que la ocurrente se haga discernir el cargo de curadora de menores”. La sufrida mujer acude, esta vez, al Juez Instructor, quien le otorga la calidad de curadora de menores. Finalmente, el presidente Campero ordena a la Caja Nacional se pague “el valor que arroja la liquidación”, el 15 de septiembre de 1880.
Entre el 10 y el 23 de agosto Lindaura Anzoategui de Campero adquirió enseres por un valor de 713.20 Bs. ¿Qué compró con tanto afán la célebre poetisa a ese precio? He aquí algunos de los objetos adquiridos, todo perfectamente documentado, excepto un cancel que adquirió sin recibo: “64 varas de tripe rizado (papel de pared), catre de fierro sin toldillo ni parrilla, otro ancho corona de metal, dos lavatorios de metal, dos cancel (uno de salón), cuatro caballetes y una tinajera, tres mesas de cabecera, una tetera de plaqué, 17 varas de género adamascado para mantel y servilletas, platos, copitas, vasos para agua, copas para vino (y otras, finas), tazas para caldo, para té, para café, frascos para agua, cuchillos, tenedores, cucharas, cucharillas y dos charolas….”.
Para ese fin acudió a las casas importadoras acreditadas en La Paz, contrató los servicios de un pequeño y selecto ejército de artesanos: un pintor, dos cerrajeros, dos carpinteros y un maestro albañil. El atribulado presidente se vio en la necesidad de ordenar a la Caja Nacional: “páguese el presente presupuesto imputándose a la partida 9, parágrafo 1° en el capítulo 2° del presupuesto general”, que no era otra cosa que “Cuentas y comprobantes de los gastos extraordinarios de Palacio”. Mientras la célebre poetisa gastaba a manos llenas, se le pagaba a la coronela Ignacia Zeballos menos de lo que ella pidió, además cargándosele esa cuenta a sus haberes futuros; y, a las pobres “rabonas”, miserables sumas. La esposa del presidente conocía estos detalles, pues en su condición de primera dama, atendía estas solicitudes, por delegación de su enamorado esposo.
* Historiador, docente titular de la Carrera de Historia de la UMSA. Director de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional.


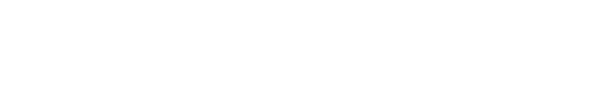
Deja un comentario