Sé que les sonará oportunista, pero recuerdo perfectamente la primera vez que vi la copia anónima de la Gioconda colgada en las paredes del Museo del Prado. Mi padre solía llevarme al museo desde que rondaba los nueve años, así que supongo que el descubrimiento debió producirse en esa época: detuvo el paso un instante en las salas de pintura italiana, y me indicó algo con la mirada y una sonrisa. Del hallazgo me llamó la atención el hecho de que era Mona Lisa y no lo era al mismo tiempo. Pero nada más; enseguida proseguimos la marcha como si tal cosa. La curiosidad me obligaba a visitarla de vez en cuando hasta varios años más tarde, motivado por las posibles reacciones de sorpresa en los visitantes, aunque a decir verdad nunca eran nada del otro mundo. Algún comentario de pasada o alguna risa fugaz de camino hacia lo verdaderamente importante: los soberbios veroneses, tizianos, tintorettos y rafaeles.
La cuestión es que la hermana pobre de la Gioconda palidecía de tristeza, sin el flou de diva que proporciona el sfumato y sobre aquel deprimente fondo de color azabache. Y no sé si su estado de ánimo respondía a eso o al hecho de que carecía de la fama de su chic hermana francesa, con ese look rive gauche que imitaría Juliette Gréco unos siglos más tarde. A su gemela mayor le iban mucho mejor las cosas: era el objeto de las miradas de millones de visitantes, recibía los flashes de los turistas como si fuera una celebridad de carne y hueso y, por tanto, había de proteger su enorme valor -cultural y monetario- tras una gruesa urna de cristal. Tan escaso atractivo parecía traslucir la sombría Mona Lisa del Prado, que los conservadores decidieron retirarla durante décadas en el limbo de los depósitos del Museo.
Hasta hace solo unas semanas. Más propio de un photo-call que de un evento dentro de las dependencias de un museo, el patito feo ha captado la atención de los medios de comunicación gracias a un lavado de cara espectacular. Presentada por los orgullosos conservadores del Prado, lo que podemos contemplar ahora es una Gioconda 2.0 que por fin logra captar plenamente nuestra atención. La audaz restauración no solo ha afirmado sus colores y los detalles, como veremos después, sino que al liberarla de aquel fondo negrísimo se ha descubierto debajo un paisaje rocoso casi idéntico al conservado en el Musée du Louvre. Viéndolas juntas en los sites de Internet, me atrevo a pensar que, cuando en breve las dos estén expuestas juntas en París, los visitantes confundirán la exhibición con un pasatiempo e intentarán descubrir las siete diferencias. Por otra parte, más de uno advertirá con perversidad cómo el original palidece, por su suciedad y por su reclusión cristalina, ante el clon debidamente mejorado y reluciente. No voy a entrar en la importancia concedida a la copia en la cultura y el arte tradicionales, así como tampoco quiero poner en duda la gran profesionalidad del equipo de conservación del Museo del Prado. Su trabajo ha sido impecable en restauraciones como la de las tablas de Adán y Eva (1507), de Alberto Durero, o la más reciente de El vino de la fiesta de san Martín (1565-1568), de Pieter Bruegel “el Viejo”. Sin embargo, la limpieza de la Gioconda -que en los medios se ha vendido como un hallazgo- destila el aroma del truco mediático: en los últimos tiempos la política del museo, como de tantos otros, ha permanecido fiel a ciertos giros propios de la cultura del espectáculo con el objeto de aumentar la popularidad y el número de las entradas. No tengo objeción a lo último si con ello se asegura la supervivencia de la cultura pública según la conocemos pero, por ejemplo, la obsesión de ciertos museos -Prado incluido- por los impresionistas como valor seguro en tiempos recientes desbalancea el resultado más hacia el lado del prestigio mediático que del propiamente cultural.
Volvamos a nuestra castiza Gioconda. Como decía, la tabla ha sido objeto de un lifting en toda regla que suena a sospechoso. Si tenemos en cuenta que durante décadas ha estado durmiendo el sueño de los justos en el almacén, llama poderosamente la atención que sea ahora cuando se haya producido su “descubrimiento”, justo en la época en que la firma Leonardo goza de mayor popularidad tras la era del Da Vinci Code. En la National Gallery se acaba de cerrar una muestra sobre su producción en la corte milanesa en la que la venta de boletos ha superado todas las expectativas. Al mismo tiempo, una exposición itinerante de sus máquinas e invenciones recorre varios países con mucho éxito. Por último, todavía resuenan los ecos del debate sobre la restauración de Santa Ana, la Virgen y el Niño en el museo francés, donde la protesta de algunos especialistas a la propuesta de repintar algunas áreas deterioradas para agradar al público general nos suena más a otro capítulo del arte como espectáculo que a una conservación verdaderamente seria.
Vistas la una al lado de la otra, la una sobre la otra o como ustedes prefieran, al final lo que más me acaba interesando de todo esto son sus derivaciones hacia el campo del kitsch. Cuánta razón tenía Umberto Eco cuando, en el texto “Estructura del mal gusto”, escribía que “no se considera ya a la Gioconda como un mensaje que deba ser puesto de relieve por su estructura: se utiliza como signo, como un significante convencional, cuyo significado es una fórmula difundida por la publicidad”. Para sostener un poco más abajo: “Es kitsch aquello que se nos aparece como algo consumido; que llega a las masas o al público medio porque ha sido consumido; y que se consume (y en consecuencia, se depaupera) precisamente porque el uso a que ha estado sometido por un gran número de consumidores ha acelerado e intensificado su desgaste”.
Sin duda ninguna, la Gioconda pasó hace tiempo de lo consumado a lo consumido. Las réplicas de las reproducciones litográficas, las versiones publicitarias, los afiches, o su apropiación total o fragmentada en obras de arte han desbordado como un aluvión su presencia en nuestro entorno cotidiano. La obra ha cedido paso al fetiche -a la manera en que lo consideraba Adorno- y como tal refuerza su condición kitsch. La obra maestra de Leonardo ha perdido aquello de lo que una obra artística jamás puede desprenderse: la capacidad para asombrarnos desde la experiencia estética en las salas del Louvre, ya que su encierro obligado tras el grueso cristal, la acumulación de visitantes y el brillo furtivo de los flashes acaban opacándola por completo. De este modo, hace ya varias décadas asistimos a un fenómeno que habría cautivado a Walter Benjamin: solo podemos apreciarla debidamente a partir de sus reproducciones impresas y, en las últimas décadas, gracias al ámbito digital de Internet.
Si este es el efecto que proporciona el original, la aparición de la copia del Prado refuerza aún más su deslizamiento hacia el kitsch. En su libro Kitsch and Art, Tomas Kulka nos proporciona tres condiciones para que un objeto o una imagen quede englobada en dicha categoría, que vienen como anillo al dedo para nuestro caso de estudio. Las enumero a continuación:
- “El kitsch representa un objeto o tema que se tiene comúnmente por bello y que suscita emociones comunes”.
- “El kitsch no enriquece sustancialmente nuestras asociaciones mentales ligadas al objeto representado”.
- “Lo representado debe ser fácil y rápidamente reconocible”.
El equipo de conservadores del Prado subraya en su informe final que el valor inherente a la copia es justamente el de enriquecer la visión del original, con el fin quizá no planeado de separarla de la segunda condición enumerada por Kulka. El dossier es muy jugoso al respecto: “La importancia de este descubrimiento, realizado durante el proceso de estudio y restauración de la obra para su participación en una exposición del Louvre dedicada al artista que se inaugurará el 29 de marzo, reside en que al tratarse de una copia coetánea y perfectamente conservada aporta una valiosa información tanto sobre el paisaje de fondo como sobre muchos detalles que rodean a la enigmática dama; como los ejes de la silla, los adornos de la tela que cubre su pecho y el velo semi-transparente que envuelve sus hombros”. Tras leer estas líneas, me da la sensación de que llevamos nada menos que cinco siglos sin reconocer aspectos tan importantes como el brocado de la camisola o la posición de los maderos de la silla, frente a lo que debería ser más relevante como el enigma de la retratada, el sfumato o la hábil incoherencia en los dos puntos de vista combinados: el frontal del retrato y el picado o vista de pájaro del paisaje. Y eso sin mencionar las graciosas pestañas, a Dios gracias, fruto de una restauración traída por los pelos.
A todo lo anterior cabe añadir que la copia del Prado es una versión infinitamente más cute que el original. Y ya sabemos por Hermann Broch que lo agradable, lo “mono”, lo lindo, es la antesala del kitsch más recalcitrante. De entrada, los restauradores la han liberado de su oscuro enclaustramiento, de modo que nos recibe ante un panorama mucho más luminoso -¿más mediterráneo?- que el de su hermana parisiense. Además, es una Gioconda que coincide plenamente con el estereotipo de cómo debería ser una mujer latina: es una Mona Lisa más sensual, más lozana, más voluptuosa que su hermana mayor. Hay muchos otros detalles -y que me perdone Daniel Arasse, que en paz descanse- que se les han pasado por alto a los restauradores en su informe. Su cara es más redonda; los ojos, menos hundidos; los iris, de color miel; las mejillas, sonrosadas; la nariz, afilada; los labios, perfilados levemente con carmín. Si la práctica ausencia de cejas del original recuerda la belleza alien o zombi de Mina, las arqueadas de la copia evocan la hermosura telúrica y sesentera de Sofía Loren y Silvana Mangano. Como remate, la camisola de un naranja subido parece infinitamente más camp; lo más cercano al tecnicolor de las comedias italianas de los años sesenta y setenta. Para concluir, recordemos que Broch señalaba así mismo que el kitsch “vive exclusivamente de efectos”. El efecto de la tabla del Prado, que subraya aún más su restauración, se basa en otra cuestión apropiadamente kitsch: la de la redundancia por su condición de copia. Y la única forma de escapar a ella, empleando precisamente sus estrategias, es a través de la ironía y de la provocación juguetona. Dos ejemplos servirán para ilustrarlo. En primer lugar, la célebre intervención de Marcel Duchamp sobre una reproducción fotomecánica de la Gioconda en la célebre y picante L.H.O.O.Q. (1919), en la que realiza una intervención sacrílega travistiendo a la retratada y bromeando con su título en dos tiempos: primero, en inglés, look y después, al deletrearlo en francés, elle a chaud au cul -o viceversa-.
Lo mismo puede decirse de uno de sus alumnos más aventajados, Andy Warhol. En una de sus innumerables versiones de Mona Lisa, Thirty are better than one, la redundancia literal del motivo y el título convertido en eslogan con el que nos vende que “treinta son mejores que una” desliza la entidad del espectador hacia la de un consumidor que satisfará su deseo compulsivo de posesión comprando una réplica en la tienda. Tal vez por eso los souvenirs y gadgets con obras de arte han monopolizado el espacio de esos espacios de consumo frente a los tradicionales estantes para los libros y catálogos.
Después de lo anterior, quizá sea verdad que treinta son mejores que una. Por lo pronto, con el boleto del Louvre, nos venderán dos por el precio de una.


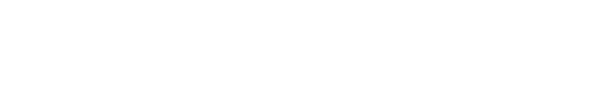
Deja un comentario