por: Gilles Lapouge
El deshielo del Océano Ártico, que va a diseñar progresivamente una nueva geografía al abrir el paso hacia Oriente, tan esperado por los navegadores, es el preludio a “El Dorado”: bajo los mares helados, el petróleo y otras riquezas esperan el momento de ser explotados. Calentamiento climático y economía liberal: ya conocemos el tema. En cambio, a menudo olvidamos que a la vez que cambia un paisaje, también existe un universo mental, una sensibilidad, que corre el riesgo de desaparecer.
Y si el polo desapareciera? Nos quedaríamos afligidos. ¡Hace tanto que nos conocemos, el polo y nosotros! ¡Hemos hecho tantas cosas juntos! En nuestros cuadernos de la escuela ya nos gustaba ubicarlo, calculando amorosamente su posición con ayuda de nuestras escuadras y compases. Una vez que lo encontrábamos, podíamos agregar los trópicos y el ecuador, las rosas de los vientos y las rutas náuticas, toda una pequeña serie de geometrías extraídas del cosmos y encargadas de conjurar el inquietante desorden de la geografía. El polo, el eje del mundo, era ese lugar ausente que encerraba nuestro globo terrestre, que garantizaba su elegancia y solidez, como un broche ata y embellece los pliegues de una toga.
Hoy, los polos se ven amenazados. No los polos en sí mismos –no es fácil suprimir lo que no existe–, sino los paisajes blancos cuyo centro constituyen. El Polo Norte está en peligro. Sus glaciares se derriten. Desde hace ya varios años, el oso polar, flaco y quizás tísico, se arrastra de banco de hielo en banco de hielo, de película en película, de Arthus Bertrand en Nicolas Hulot
El Polo Sur siempre ha sido más frío (menos veinte grados de media). No está formado por un banco que flota en el mar, sino por un gigante de hielo que representa el 90% de las reservas de agua dulce del planeta. Resiste mejor al calentamiento que el Polo Norte pero cada tanto, del lado del mar de Weddell o de la plataforma Wilkins, un iceberg grande como Luxemburgo se cae al agua y va parar quién sabe adónde.
Atraídos por el calor, los países que bordean los polos, en particular el Polo Norte (Canadá, Rusia, Estados Unidos, Noruega y Dinamarca), se aprestan para apropiarse de las enormes riquezas minerales y petroleras que la debacle de los témpanos va a poner a su disposición. Parece un cuento de hadas, o de terror. Los hombres sabían desde hace mucho tiempo que el cuco se escondía bajo el hielo, aunque no se viera. El derretimiento de los glaciares es un milagro, quizá desgraciado: pone en sus manos las llaves de la caverna.
Al mismo tiempo, los hombres de negocios y del petróleo se preguntan cuántos miles de millones de dólares ganarán el día en que finalmente se abran las dos rutas mágicas que los exploradores del frío buscan desde hace cuatro siglos: el paso del noroeste por Canadá y el del noreste por Siberia. Ambos pondrán el Extremo Oriente (Cathay, Calicut y Cipangu) al alcance de América y Europa.
Cada vez que vuelve la primavera, me pregunto a qué lejano lugar se irá la blancura cuando la nieve se haya derretido. ¿En qué soledades, en qué reverso de las cosas irá a refugiarse? Y el blanco de los polos, ¿adónde irá a ocultarse el día en que hayan desaparecido los hielos del Ártico? Extrañaremos ese blanco, igual que extrañaremos el vacío y la ausencia de ese “punto cero” del mundo. Esos espacios boreales conservan reservas de provisiones más preciosas que el oro y el antimonio, ingredientes esenciales para los hombres y las sociedades: la blancura, la nada, el silencio, el infinito y lo desconocido.
Hoy, tras cinco siglos de grandes exploraciones, todo el planeta –con la excepción, justamente, de los polos– ha sido catalogado, censado y civilizado. Las terrae incognitae de África o Asia, que aterraban y fascinaban a los hombres, han sido medidas, pintarrajeadas, clasificadas. Los últimos mapas del Instituto Nacional de Geografía (IGN) son obras maestras. Un territorio del tamaño de una pulga podría aparecer allí. Pero las obras maestras son desesperantes: ya no hay tierra desconocida; ya no hay una pulgada del globo que escape al saber.
Paul Valéry decía en los años 1930: “Empieza la época del mundo finito”. El anuncio era prematuro. En su época, los espacios indiferenciados de los polos y sus horizontes en fuga se resistían al ordenamiento del planeta. Las civilizaciones no sabían cómo apresar el infinito en sus catastros. Pero hoy en día, gracias al derretimiento de los hielos, los topógrafos plantan bandera en lo indecible. La profecía de Valéry se cumple: empieza la época de la geografía finita. El secreto está esfumándose. El misterio huye como el líquido de un recipiente agujereado.
La búsqueda del tesoro ha comenzado. Para los geólogos, el espacio ártico es una fiesta. Desembarcan allí en grupo. Hacen el inventario de los recursos ocultos bajo el mar que aún es blanco: miles de millones de barriles de petróleo, miles de millones de metros cúbicos de gas, carbón, cobalto, antimonio, diamantes, cobre, níquel, venenos, polución. Queda por determinar los propietarios de esas rarezas.
El derecho internacional excluye el Polo Norte de la batalla. No tiene propietario, pues pertenece a la humanidad. Por lo demás, ¿cómo podría reclamarlo una nación, si el polo es un lugar irreal, una figura matemática, el punto de intersección del eje de la Tierra con la superficie terrestre? Está ubicado a lo largo del tiempo, en un espacio donde las horas no suenan, ya que todos los meridianos y los husos horarios se unen en ese punto, de modo que los relojes anuncian todas las horas a la vez. Es un caso de reconfortante indivisión geológica y geográfica.
Pero hay una segunda razón: como consecuencia de la convención de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada en 1982, cada uno de los países limítrofes con el océano ártico tiene derecho a administrar sus fondos marinos hasta 200 millas marinas (360 kilómetros) de sus costas, en lo que se llama “Zona Económica Exclusiva” (ZEE). Ocurre que la mayoría de los recursos minerales detectados están acumulados cerca de las costas, dentro de esa franja de 200 millas. Así pues, no debería haber litigios. Lamentablemente, una cláusula de la convención de 1992 sembró la discordia: si los países ribereños llegan a probar que la plataforma continental que rodea sus costas se prolonga más allá de las 200 millas de su ZEE, su soberanía aumentaría en algunos arpendes.
Esta cláusula complació mucho a los cinco países ribereños. Sus geólogos descubrieron rápidamente una cantidad de plataformas continentales. Rusia invocó la cordillera Lomonossov (espina dorsal del Ártico). ¿Qué es esta dorsal? Una montaña submarina que parte de las costas rusas, atraviesa todo el espacio ártico y –coincidencia feliz– pasa justo por debajo del polo norte. Así pues, el polo y los espacios que lo rodean, según el Kremlin, son Rusia. A lo cual los geólogos canadienses responden que la cordillera Lomonossov no es más que la prolongación de la isla canadiense de Ellesmere. Ello permite a los geólogos daneses recordar con sarcasmo que la famosa cordillera no es otra cosa que la prolongación de Groenlandia, cuyo representante es, hasta nuevas órdenes, Dinamarca, al menos hasta que los esquimales recuperen sus derechos.
Por el momento el Polo Norte parece estar protegido, pero dentro de diez o quizás veinte años, las finanzas y la industria se abatirán sobre los mares de la zona ártica. En el silencio y la blancura que habían escapado a las curiosidades depredadoras de la historia convergirán los bulldozer y las palas mecánicas, las refinerías, las fugas de gas, los barcos enormes, las organizaciones no gubernamentales, las estridencias, los criaderos de bacalao, las hordas de ecologistas, las plataformas petroleras, los híper-súper-maxi-barcos petroleros, los rompehielos nucleares. La blancura desaparecerá. En medio de los icebergs a la deriva, el mar se enlodará. Entre la bruma se encenderán las luces de las ciudades. El bello silencio de antaño será reemplazado por el aullido de sirenas y martillos mecánicos. Una de las últimas reservas de la belleza de las cosas se habrá acabado.
Durante cuatro siglos el hombre ha intentado abrirse paso entre las islas y los hielos para acortar las distancias del globo. Al oeste, partiendo de Canadá, se buscaba el paso del noroeste que permitiría franquear el estrecho de Bering y llegar a los países de Oriente. Decenas de tripulaciones y capitanes valerosos se perdieron en esos dédalos centelleantes, muertos en las garras de un oso o de la soledad. Sus cuerpos están en el hielo. Por su parte, Rusia quería descubrir una ruta hacia el noreste, para llegar a ese mismo estrecho de Bering pero bordeando las costas norte de Siberia, con el fin de colocar sus mercancías en los puertos del Extremo Oriente. Ahora, el fin programado del banco de hielo ártico abrirá ambos pasos. Es un regalo fastuoso.
Es cierto que habrá que esperar un poco –quince años, según los expertos– para que ambos pasos, el del noreste y el del noroeste, empiecen a ser operacionales. Se anuncian los litigios judiciales: Canadá considera que su soberanía se extiende sobre el brazo de mar liberado que serpentea entre las islas canadienses. El derecho marítimo tiene otra opinión. Se está planteando un proyecto de peaje. También habrá que constituir flotas poderosas, incluidos rompehielos nucleares o barcos con el casco reforzado con triple acero, capaces de navegar entre los restos de la destrucción de los hielos. Pero los beneficios esperados son considerables. El comercio con el Extremo Oriente pasa hasta ahora por el canal de Suez o por el de Panamá, que ya funcionan al límite de sus capacidades. Los dos pasos polares reducirían a la vez las distancias y la duración de navegación. Gracias al atajo del Ártico, los 21.000 kilómetros que hoy separan Londres de Tokio se reducirían a 14.000. Ente Noruega y China, la ruta del noreste ahorraría entre 15 y 20 días de navegación.
El día que las flotas comerciales atraviesen las islas canadienses o crucen a lo largo de Siberia marcará un hito en la historia del mundo. Las batallas y las coronaciones, las hambrunas y las pestes, escanden el tiempo de las naciones. Pero la aparición de una ruta inédita, la penetración de un istmo o de un túnel, el dominio de un nuevo itinerario marino dejan quizá huellas más duraderas, fabrican una nueva geografía. Y cada vez que una geografía se borra para dejar paso a otra geografía, eso es la historia en movimiento.
En 1498, el dux de Venecia convoca a sus consejeros. Ha recibido una carta con una noticia aterradora: el navegante portugués Vasco de Gama ha logrado pasar el sur de África por el Cabo de las Tormentas (rebautizado Cabo de Buena Esperanza). Es una tragedia. Hasta ahora, la India no era accesible más que por la larga y peligrosa ruta terrestre cuya llave posía Venecia y nadie más que ella. Ese privilegio ha construido su fortuna y su gloria. Ahora que la India queda cerca de Portugal y de toda Europa por vía marítima, la ciudad de los Dux no sirve para nada.
Un mapamundi se borra, otro sale de la oscuridad. Los atlas vuelven a dibujarse a toda velocidad. El polo norte y el ecuador están a la deriva. Fronteras que considerábamos inmutables se borran. El Mediterráneo se encoge. Sufre un desplazamiento inaudito hacia el oeste, como si una placa tectónica se rompiera y hubiera que esperar otro movimiento de la geografía, la penetración del canal de Suez, en 1868, para que el mar griego y latino vuelva a encontrar sus marcas. El fastuoso emporio, construido en la bisagra entre Asia y Europa, está empezando a fallar. Comienza entonces el largo y suntuoso letargo de la Ciudad de los Dux.


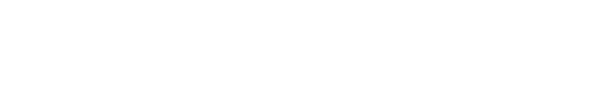
Deja un comentario